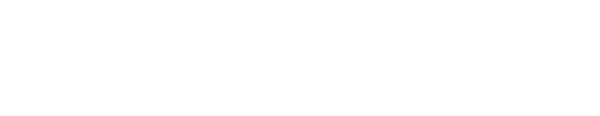Bolseras en el granero del mundo: las trabajadoras de Ingeniero White en la primera mitad del siglo XX
Por Juan Manuel Soria*

Hacia finales de la década de 1920, se exportaban alrededor de 650.000 toneladas de grano a través del puerto de Ingeniero White, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La labor en los puertos pareciera remitir a un mundo masculino, de hombres fornidos y bravos. Sin embargo, al observar esta comunidad, se advierte que el trabajo de las mujeres ha sido fundamental para el funcionamiento de la economía de la Argentina, conocida por entonces como el “granero del mundo”.
Al comenzar el siglo XX, Argentina participaba en la división internacional del trabajo como proveedora de carnes y granos para Europa. La lógica de ese orden económico, social y político mundial puede verse, a pequeña escala, en la ciudad de Bahía Blanca. Fundada como una avanzada militar en el año 1828, sería “refundada” en 1884, a partir de la llegada del Ferrocarril Sud y la construcción del puerto de Ingeniero White. Su cercanía al mar y la profundidad de sus costas hicieron de Bahía Blanca un lugar estratégico para la salida de la producción agrícola hacia el mercado europeo. En poco tiempo, su centro ferro-portuario se convertiría en el tercero en importancia del país, permitiendo la articulación de la ciudad con la economía mundial.
El transporte, acopio y exportación de cereal habría de provocar diversas transformaciones urbanas. Además de empresas ferroviarias, se instalaron diversas casas exportadoras, como Bunge y Born, Dreyfus y Huni y Wormser. Acompañando este proceso, durante las primeras décadas del siglo XX fueron establecidas fábricas de bolsas de arpillera, vitales para el almacenamiento del grano producido. Algunas, como la Compañía Industrial de Bolsas, pertenecían a firmas como Bunge y Born. Otras eran propiedad de fabricantes locales, como Hardcastle y Gorbatto, y sus fábricas se instalaron en zonas linderas al puerto. Allí, en galpones repletos de máquinas de coser, tijeras e hilos, trabajó una gran cantidad de mujeres de distintas edades que venían de diferentes zonas de la ciudad, principalmente del barrio portuario de Ingeniero White. En esos galpones pasaban buena parte de sus días, abocadas diariamente a coser, revisar, clasificar y remendar las bolsas de arpillera, bajo la vigilancia de capataces y jefes varones.

Las condiciones laborales eran duras. Una nota de 1935, publicada en el periódico local El Atlántico, afirmaba que las trabajadoras de esas fábricas iban “…dejando lentamente su juventud, sus ilusiones, su vida (…) en trabajos rudos, polvorientos”, en labores marcadas por la monotonía y la repetición, que dañaban “…sus cuerpos, pulmones y almas.” Las entrevistas realizadas entre los años 2005 y 2021 por el equipo de trabajo del Museo Taller Ferrowhite a obreras que trabajaban en las fábricas de bolsas permiten un acercamiento a la experiencia que tuvieron estas trabajadorasentre las décadas de 1930 y 1960. “Tres mil setecientas y cuatro bolsas por día hacíamos… en ocho horas” relataba Maruca Sbaffoni, costurera en CADE y Gorbatto. “Cuando una empezaba, desde ya que con el tiempo se iban como formando callosidades en la piel, pero cuando recién empezabas a trabajar eran sangre viva las manos. Sangre viva. Todos los dedos envueltos”, contaba Rosa Ortiz, revisadora en Gorbatto -encargada de cerciorarse de que las bolsas estuvieran correctamente cosidas-. También rememoraba: “…cuando tuve que, a los dieciocho, sacar el documento, estaba trabajando ya en la fábrica y tuve que dejar de trabajar para que se me hicieran otra vez las huellas” (dactilares). En fábricas como Gorbatto y CADE, las obreras relataban que debían envolverse el cuerpo y los pies con bolsas de arpillera para combatir el frío, pues las empresas no otorgaban la vestimenta o el calzado apropiados.

Los trabajos y los días, entonces, estaban marcados por labores que dejaban rastros en los cuerpos de las obreras. Sin embargo, estas fábricas eran también espacios de organización, resistencia abierta y, a veces, subrepticia. En 1924, en el periódico anarquista local Brazo y cerebro, apareció una carta con las voces de tres “trabajadoras de la aguja” de la fábrica CADE, ubicada en el barrio de Villa Rosas, cercano al puerto. Denunciaban los abusos de los capataces, pero también la ignominia de sus compañeros varones y de la FORA nacional frente a su situación salarial. Por ello llamaban al resto de las obreras de las fábricas de bolsas a unirse contra los “inescrupulosos varones”. Junto con estas acciones abiertas, aparecen en los relatos de las trabajadoras las pequeñas resistencias y solidaridades frente a las largas jornadas laborales. Ida Mohamed, obrera de la Compañía Industrial de Bolsas, recordaba que muchas veces no llegaban a cumplir con las tres mil bolsas que debían producir por día. Para evitar sanciones y despidos, entre compañeras ayudaban a quien no había llegado a completar el objetivo diario, cosiendo las bolsas que hicieran falta.
La fábrica, espacio de explotación y trabajo, de organización y resistencia, era también lugar de romances y amistades, a pesar del vertiginoso ritmo laboral y las extensas jornadas, entre el polvillo de la arpillera y el sonido ensordecedor de las máquinas de coser. En las entrevistas, las obreras comentaban que, en las fábricas “…eran mujeres y varones, esas cosas… y los jóvenes, todo… y una más buena moza y el otro más buen mozo y el ojito y qué sé yo… esas cosas pasan en todos los trabajos”. Romances vigilados, claro, ya que si los novios provenían de otro barrio que no fuera Ingeniero White, los amoríos estaban mal vistos. Ellas contaban: “…no sabíamos lo que era ir a Bahía (Blanca), nada, nosotros acá era todo. Así que ahí (en Ingeniero White) conocimos a nuestros maridos, nos pusimos de novios, íbamos a los bailes, se hacían los corsos”. También había tiempo para la diversión en bailes, kermesses y carnavales. Las obreras entrevistadas contaban: “…salíamos los sábados y domingos. Íbamos a los bailes, a la kermese…a los picnics… teníamos muchas amigas íbamos todas juntas…”, “…íbamos con los colores de Comercial (uno de los clubes de Ingeniero White), nos saludaban, nos aplaudían. Después, cuando íbamos al baile no nos cobraban la entrada…”, “…ah, los carnavales de White, esos sí que eran carnavales. Vos no sabés las carrozas, la ropa, la ropa que se hacía… solamente en White.” Allí, entre las callecitas de Ingeniero White y las largas jornadas de trabajo en las fábricas, a merced de fríos inviernos o veranos abrasadores, las bolseras construyeron una red de afectos, amistades y romances a partir de su experiencia como trabajadoras. En las fábricas no sólo se cosían bolsas: se hilaban historias y experiencias que le daban cuerpo a una cultura y a una identidad obreras.

Recuperando esos retazos periodísticos y las memorias zurcidas en las casitas whitenses, es posible coser un relato diferente del mundo del trabajo femenino en el puerto de Bahía Blanca. Una trama que conecta fábricas, clubes y barrios, explotación, denuncia y organización, pero también amores y disfrute. Con estas hebras se tensionan las grietas de la historia local, cuestionando aquellos imaginarios sobre un mundo del trabajo ferroportuario dominado por varones adultos obreros y propietarios. La historia de las trabajadoras de la arpillera y su experiencia en las fábricas de bolsas de Ingeniero White se escribe en esa trama aún invisible de las comunidades obreras que constituyeron la base del funcionamiento del mundo exportador.
Material recomendado
Soria, J. M. . (2024). Los hilos ¿invisibles? de la Historia: trabajo, género y experiencia en las fábricas de bolsas de Ingeniero White (1900-1960). Ejes De Economía Y Sociedad, 8(14), 1–27. https://doi.org/10.33255/25914669/7223PUCCIA, ENRIQUE (1974) Breve historia del carnaval porteño, Buenos Aires. MCBA.
Blog del Museo Taller Ferrowhite: https://museotaller.blogspot.com/
Libro “Bolseras. Relatos de mujeres que trabajaron en las fábricas de bolsas de Ingeniero White” (2007), disponible online en: http://ferrowhite.bahiablanca.gov.ar/pdf/Bolseras.pdf
Imágenes
Todas las fotografías adjuntadas pertenecen al Archivo del Museo Taller Ferrowhite.