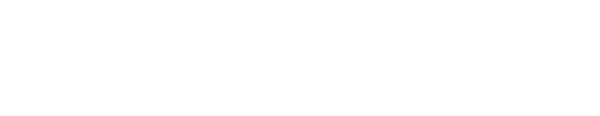Taller
déjà vu
La historia no se repite pero tiene recurrencias
Déjà vu es un término usado para describir la sensación de que lo que estamos experimentando en el presente ya lo vivimos en el pasado.
Muchas de las políticas de La Libertad Avanza, como la apertura del mercado, la liberalización comercial, la desregulación económica, recuerdan las reformas estructurales de la década de 1990. También, las críticas de Javier Milei a la clase política, los sindicatos y el Estado. No es extraño, por lo tanto, que distintas voces hayan caracterizado el momento actual como una vuelta a los noventa: ¿realidad o ilusión?
El Colectivo de Divulgación Historia Obrera invita a reflexionar sobre este déjà vu y sobre el lugar del sindicalismo en la Argentina de hoy, recurriendo al humor, a la música de los noventa y a la historia de la clase trabajadora.
1991: La marcha de hierro
21sepTodo el día1991: LA MARCHA DE HIERROPor Natalí Narváez

EFEMÉRIDE
Sierra Grande, del socavón al corte de ruta En septiembre de 1991 el pueblo de Sierra Grande se movilizó
EFEMÉRIDE
Sierra Grande, del socavón al corte de ruta
En septiembre de 1991 el pueblo de Sierra Grande se movilizó para exigirle al gobierno de Menem la continuidad de HIPASAM, la mina de hierro más grande de Sudamérica, que desde su fundación se había convertido en el eje productivo y social de esa comunidad del sudeste de Río Negro.
El 21 de septiembre de 1991, el pueblo de Sierra Grande salió a las calles en apoyo a la lucha que los trabajadores de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera) y sus familias venían sosteniendo contra el cierre de una de las más importantes empresas productivas de propiedad estatal, dedicada a la extracción y comercialización de hierro. En su campaña presidencial, Carlos Menem, durante un acto en la plaza principal de la ciudad, había prometido que del socavón de la mina nacería la revolución productiva que se habría de extender por toda la Patagonia. Muy por el contrario, a principios de 1992 la clausuró por decreto como parte de su política de reestructuración del Estado y del capitalismo argentino.
La larga lucha contra el cierre de HIPASAM recurrió a formas de organización que serían retomadas en otros conflictos obreros de la Patagonia y del resto del país, y luego también, por los movimientos de trabajadores desocupados. Los cortes de la ruta 3, las sentadas estudiantiles en apoyo a los mineros, la propuesta de los trabajadores para la gestión obrera de la producción y exportación del mineral, fueron algunas estrategias de las familias mineras para sostener y visibilizar su lucha.
El rol de las mujeres fue clave: fueron ellas quienes sostenían los cortes cuando sus compañeros viajaban a Buenos Aires para mantener reuniones con el directorio de la empresa. Fueron, también, quienes motorizaron una de las medidas más emblemáticas del enfrentamiento: la huelga de hambre. Y no sólo pusieron el cuerpo durante el conflicto, sino que tras el cierre de la mina, muchas se quedaron solas en Sierra Grande criando a sus hijxs, mientras sus maridos buscaban trabajo en otras regiones.
En cierto modo, aquella jornada de lucha se vinculaba, hacia el pasado, con las grandes huelgas de HIPASAM de 1973 y 1975, y hacia el futuro, con la conmemoración que 25 años después habrían de realizar los trabajadores mineros. Así, el 21 de septiembre de 2016, los ex obreros de la mina estatal y sus familias se movilizaron para recordar aquella gesta obrera, mientras una nueva huelga paralizaba la multinacional china que en 2006 había reactivado la producción minera.
En Sierra Grande siguen emergiendo, desde los socavones a las rutas, las luchas y la organización de un pueblo obrero que nunca se resigna, recordatorio de que donde hay lucha obrera, no hay fin de la historia.
Recursos

Foto: Mujeres de Sierra Grande realizando un corte de la ruta nacional nº 3 y exigiendo soluciones para su pueblo. Año 1991
Recomendaciones bibliográficas

Narváez, Natalí (2015). Conflicto social y estrategias de resistencia. Las experiencias de los mineros de Hipasam en Sierra Grande (1973-1975). Testimonios, Nº 4. 21-45.
Pérez Álvarez, G. y Narváez, N. (2022). Represión estatal y sindical contra la lucha obrera: la huelga de Hipasam (1975) y Guilford (1976). Sierra Grande y Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. Sociohistórica, 49, e157.

1994: La Carpa de la Solidaridad
13julTodo el día1994: La Carpa de la SolidaridadPor Pablo Ghigliani

EFEMÉRIDE
Un símbolo de la lucha contra el neoliberalismo Instalada por el gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata
EFEMÉRIDE
Un símbolo de la lucha contra el neoliberalismo
Instalada por el gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata frente a la empresa ESEBA el Día del Trabajador de la Electricidad, la Carpa de la Solidaridad sería levantada después de siete meses y once días luego de un verdadero triunfo: la reincorporación de los últimos despedidos que aún quedaban en la calle.
Aunque la reincorporación de lxs 23 despedidxs por ESEBA fuera su reclamo emblemático, la disputa tenía raíces mucho más profundas. Apenas meses antes, la conducción del gremio había sido reelegida con un programa anti-neoliberal que denunciaba el congelamiento salarial y los tickets canasta; proclamaba la defensa del convenio colectivo frente a la flexibilización laboral propiciada por los acuerdos del sindicalismo empresario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf); confrontaba los retiros voluntarios financiados con los préstamos del Banco Mundial; y rechazaba de plano la privatización. Nada nuevo. Después de todo, había sido esta misma conducción gremial la que había inaugurado su mandato parando en 1988 contra el desguace en cuotas de la empresa provincial de energía -DEBA- impulsado por la gobernación del peronista Antonio Cafiero.
Seis años después, crisis hiperinflacionarias mediante, transformada DEBA en sociedad anónima bajo el nombre de ESEBA, desmembrada y en liquidación la empresa Agua y Energía, malvendida SEGBA; expulsados de la Fatlyf por los representantes del sindicalismo empresario y en plena avanzada menemista, la privatización parecía inevitable.
Fue en este contexto profundamente adverso cuando la carpa se incorporó al imaginativo repertorio que venía desplegando el gremio en sus batallas. De entrada nomás, arrancó con olla popular y juntada de firmas. Pronto se incorporó al paisaje cotidiano de la ciudad como lugar de encuentro de lxs trabajadorxs lucifuercistas y de la militancia. Conscientes, además, de la imposibilidad de enfrentar la privatización en soledad, el gremio cultivó con ahínco las más amplias alianzas sociales. Por la Carpa de la Solidaridad desfilaron representantes de las más diversas organizaciones políticas, sociales, comunitarias y culturales. En su seno, se desarrollaron y alojaron un sinfín de actividades, desde el día del niño hasta recitales. Su presencia motorizó nuevas acciones de protesta, entre las que se destacaron tres ayunos y varias marchas de antorchas que iluminaron los anocheceres marplatenses.
En el acto que coronó la finalización del conflicto, José Rigane, secretario general del gremio, señaló que la carpa había evidenciado que organizados, unidos y solidarios, no sólo era posible luchar sino también vencer; pero que el verdadero sentido de la gesta quedaría demostrado en la capacidad futura de continuar la pelea. Aunque la privatización no pudo evitarse, sí se evitaron algunos de los atropellos de la nueva empresa EDEA, gracias a que otra carpa, -la Carpa de la Dignidad-, se mantendría de pie durante 15 meses y 15 días entre julio de 1997 y octubre de 1998.
Recursos

Revista “8 de octubre”. Desde su primer número aparecido en el mes de julio de 1987, la revista “8 de Octubre”, órgano de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, se destacó por la calidad periodística de sus notas. Para más información sobre los acontecimientos narrados en la efeméride, pueden consultar los números 113 a 119.
Recomendación bibliográfica
Tabaré de Pompeya (1998) De todas las sangres, otra vez el fuego. La novela del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Mar del Plata: Sindicato Luz y Fuerza.

1997: La Carpa Blanca
02abrTodo el día1997: La Carpa BlancaPor Pablo Ariel Becher

EFEMÉRIDE
La carpa de la dignidad docente A fines del gobierno menemista, la Carpa Blanca activó un conjunto de demandas en torno
EFEMÉRIDE
La carpa de la dignidad docente
A fines del gobierno menemista, la Carpa Blanca activó un conjunto de demandas en torno a la educación pública. A partir de una medida que innovó respecto a las tradicionales acciones de protesta sindical, se generaría un proceso de unidad de diversas luchas.
Ante la grave situación económica y social producto de las reformas del gobierno menemista (1989-1999), el deterioro salarial y el aumento de la precariedad en las condiciones del trabajo docente, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instaló el 2 de abril de 1997 una carpa en la Plaza de los dos Congresos. Fue el inicio del ayuno docente como acción de protesta, basado en líquidos e infusiones, con asistencia médica permanente, un máximo de veinte días por persona y rotación de quienes desarrollaban la medida. Allí, frente al poder legislativo nacional, se reclamaba financiamiento educativo, en especial para un conjunto de provincias en conflicto por falta de recursos y desinversión en materia escolar.
Quienes ayunaban llevaban sobre sus delantales carteles con frases como “docente argentino ayunando” o “todos somos docentes”. Esos cuerpos docentes evidenciaban el aumento del hambre en una sociedad pauperizada que encontraba en la carpa un refugio, un espacio de encuentro, un testimonio de denuncia. Fue una medida diferente a las del repertorio clásico de huelgas y movilizaciones, con la que se buscó masificar la demanda y proponer un debate ante el proceso de desvalorización de la Educación Pública. Esa estrategia no fue compartida por todos los sectores opositores dentro de CTERA, que veían en esta acción la falta de un plan de lucha, el desvío de una huelga docente prolongada y la sola presencia de medidas en la Capital Federal, con el objetivo de apoyar a la Alianza, el frente político opositor al menemismo. No todos compartían el mismo punto de vista…
La Carpa Blanca representaba la figura de una escuela, instalada con pupitres y mesas, junto a una estatua de Sarmiento amordazado. Las actividades en su interior se multiplicaron y se convirtió en un símbolo referente de otras protestas sociales, siendo replicada con carpas y demás acciones en diferentes puntos del país.
El 30 de diciembre de 1999 y por el apoyo de la conducción que dio CTERA al nuevo gobierno de la Alianza (1999-2001), se decidió levantar la Carpa, sosteniendo que se habían cumplido sus demandas con la aprobación en el Congreso de una ley de financiamiento educativo para solventar el llamado “incentivo docente”.
La Carpa Blanca se mantuvo en pie durante 1.003 días, ayunaron allí 1.380 maestros y más de 5.000 docentes colaboraron en diversas tareas. Fue visitada por miles de personas, logrando el apoyo de la población y de los medios de comunicación. En medio de las políticas neoliberales, la carpa logró quebrar el aislamiento, resistió la desacreditación de la tarea docente y fortaleció los lazos de unidad. El poder de su simbolismo logró el consenso de amplias capas sociales en torno al valor y la relevancia de la Educación Pública como derecho social que debe ser garantizado por el Estado.
Recursos

A 20 años de la Carpa Blanca: Audiovisuales elaborados por CTERA, SUTEBA y AMSAFE en 2017, al cumplirse 20 años de la instalación de la Carpa Blanca
Recomendaciones bibliográficas

Daniel do Campo (2020), Historia reciente y educación. La Carpa Blanca en tiempos del neoliberalismo (1997-1999), Tesis de maestría en historia contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento
Guidici Navarro, Maria Laura (2019), El ayuno docente: cuerpos, vulnerabilidad y estrategias de protesta durante la carpa blanca (1997- 1999), en revista TESTIMONIOS, n° 8, UNC

2002: La Masacre de Avellaneda
26junTodo el día2002: LA MASACRE DE AVELLANEDAPor Mariano Pacheco

EFEMÉRIDE
PUENTE PUEYRREDÓN: UN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS DESDE ABAJO Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados por la
EFEMÉRIDE
PUENTE PUEYRREDÓN: UN SÍMBOLO DE LAS LUCHAS DESDE ABAJO
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados por la policía en la represión a la movilización piquetera, sintetizan en sus figuras el recorrido de la generación militante de 2001.
El miércoles 26 de junio de 2002, a escasos seis meses de la insurrección popular del 20 de diciembre, un conjunto de organizaciones sociales se movilizó una vez más en el marco de un plan de lucha. Entre las reivindicaciones se encontraban el aumento general del salario básico, la duplicación del monto de los subsidios para lxs desocupadxs, obtención de alimentos para los comedores barriales, mejoras en salud y educación y el desprocesamiento de lxs luchadorxs populares. También, la solidaridad con Zanón, una fábrica ceramista de Neuquén recuperada por sus trabajadorxs que corría peligro de ser desalojada.
La movilización tuvo su epicentro en el Puente Pueyrredón, que une el distrito bonaerense de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Con fuerte desarrollo en la zona sur, los Movimientos de Trabajadores Desocupados enrolados en la Coordinadora Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez marcharon desde la Plaza Mitre y la estación Avellaneda (hoy renombrada “Estación Maximiliano Kosteki y Darío Santillán”). Al llegar al puente se encontraron con un enorme operativo de seguridad. Poco después, la Policía Bonaerense inició una violenta represión, disparando con balas de goma y gases lacrimógenos, pero también con munición de plomo. El saldo fue el asesinato a sangre fría de Maxi y Darío, junto a una treintena de heridxs de gravedad. Por el hecho fueron juzgados el entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, para ser en el año 2006 finalmente condenados a prisión perpetua.
La represión de la movilización piquetera se produjo cuando el presidente interino Eduardo Duhalde estaba llevando adelante negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que presionaba para que el gobierno argentino pusiera orden y disciplina mediante la represión a una sociedad convulsionada. Una sociedad que aún continuaba en movimiento después de las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre del 2001, las que habían llevado a la renuncia y huida en helicóptero del presidente Fernando De La Rúa, quien dejaría tras de sí más de treinta compatriotas asesinadxs por la represión.
Las figuras de Maxi y Darío se transformaron en uno de los símbolos más potentes de aquel ciclo de luchas desde abajo que había comenzado con las puebladas y cortes de ruta de mediados de los años noventa. Esas formas de organización y movilización siguen vigentes en la consolidación de las organizaciones de la economía popular que pelean por derechos colectivos y para que el Estado reconozca el rol central que los movimientos sociales ocupan en la escena contemporánea.
Recursos
“Breve semblanza de Maxi y Darío” por Mariano Pacheco


Poema: “Pasión por la justicia” por Vicente Zito Lema (2005)
“Los libros de Darío Santillán” por Pablo Solana (2018)

Recomendaciones bibliográficas

Hendler, Ariel; Pacheco, Mariano; Rey, Juan (2022). Darío Santillán. El militante que puso el cuerpo. Buenos Aires: Sudestada.
1932: Norma Plá, la abanderada de lxs jubiladxs
07sepTodo el día1932: Norma Plá, la abanderada de lxs jubiladxsPor Rodolfo Laufer

EFEMÉRIDE
Una voz de valentía y dignidad Referente destacada de la lucha de lxs jubiladxs en los años noventa, Norma Plá
EFEMÉRIDE
Una voz de valentía y dignidad
Referente destacada de la lucha de lxs jubiladxs en los años noventa, Norma Plá se transformó en un símbolo de la resistencia contra el neoliberalismo menemista.
Norma Beatriz Guimil de Plá nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1932. Hija de un guarda de tranvías y de una empleada doméstica, pasó la mayor parte de su vida en San José de Temperley junto a su marido Miguel, un obrero gráfico con quien tuvo cuatro hijxs. Apenas con 13 años, Norma dejó la escuela primaria para trabajar limpiando fábricas y casas particulares. Dado que nunca tuvo un empleo registrado, no pudo jubilarse por cuenta propia a pesar de haber trabajado casi 50 años, por lo que tras enviudar quedó con una pensión mínima como único sustento.
La combinación de la crisis del sistema previsional, la hiperinflación y el programa de ajuste llevado a cabo por Carlos Menem y Domingo Cavallo en los años noventa provocó una drástica licuación de los haberes jubilatorios, que quedaron congelados en apenas 150 pesos. Por entonces, el Ministro de Economía declaraba obscenamente que necesitaba 10.000 pesos por mes para vivir. La dramática situación de lxs jubiladxs a inicios de los noventa fue el detonante de la intempestiva entrada de Norma Pla al activismo: una “viejita” que rompió los moldes y se convirtió pronto en líder y referente de la lucha de lxs adultxs mayores.
En 1991 se sumó a la protesta de centenares de jubilados y jubiladas que, durante cinco años, miércoles tras miércoles cortaron la avenida Rivadavia frente al Congreso exigiendo una jubilación mínima de 450 pesos y una vida digna para quienes habían contribuido toda su vida al país. A esto se sumó un resonante acampe de más de 80 días con ollas populares en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, así como huelgas de hambre, choriceadas y ocupaciones del PAMI.
Norma no temió usar métodos de acción directa, como saltar vallas, arrojar huevos al Congreso, escrachar a funcionarios o enfrentar la represión y quitarle la gorra a un policía mientras lo desafiaba a pelear mano a mano. Confrontó sin rodeos a figuras políticas y mediáticas del oficialismo, como al propio Cavallo — a quien hizo soltar lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras—, a Carlos Alderete del PAMI y a los presentadores televisivos Mauro Viale y Gerardo Sofovich. Pese a sufrir múltiples detenciones y enfrentar más de veinte procesos judiciales, e incluso batallando contra un cáncer de mama, nunca abandonó la lucha, solidarizándose con todas las protestas y cosechando el apoyo y el cariño popular.
Falleció el 18 de junio de 1996, a los 63 años, dejando como último deseo que sus cenizas fueran esparcidas en Plaza Lavalle. Figura emblemática de la resistencia al neoliberalismo, Norma Plá y la lucha de lxs jubiladxs desnudaron la corrupción estructural, la desigualdad social extrema y la precariedad en la que vivían lxs adultxs mayores en plena “fiesta menemista”, prefigurando muchas de las formas de protesta popular que marcarían los años noventa. Su legado perdura hasta hoy como un símbolo de valentía y dignidad y como una inspiración para todxs lxs jubiladxs y trabajadorxs que luchan por sus derechos.
Recursos
Recomendaciones bibliográficas
Varios autores (2021). 2001. No me arrepiento de este amor. Chirimbote.


Frutos Rosario, Aldo (2021). Norma Plá. Su lucha y su tiempo. Malisia
1994: Lxs científicxs contra las privatizaciones
25octTodo el día1994: Lxs científicxs contra las privatizaciones menemistasPor Hernán Comastri

EFEMÉRIDE
Clases públicas para “Educar al Ministro” Movilizaciones y clases públicas de científicxs, docentes, investigadorxs y trabajadorxs lograron detener los proyectos
EFEMÉRIDE
Clases públicas para “Educar al Ministro”
Movilizaciones y clases públicas de científicxs, docentes, investigadorxs y trabajadorxs lograron detener los proyectos de privatización del sector científico y tecnológico impulsados por Cavallo y Menem durante la década del 90.
El 25 de octubre de 1994, científicxs, investigadorxs, docentes universitarixs, técnicxs y trabajadorxs del sistema nacional de ciencia y tecnología se congregaron en la Plaza de Mayo para defender al sector de los proyectos privatistas del gobierno de Carlos Saúl Menem. Se habían movilizado en una nueva “Marcha en Defensa de la Ciencia y la Tecnología”, pero esta vez, dándole la espalda a la Casa Rosada, organizaron un conjunto de clases públicas sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano con el objetivo de “educar” al ministro de economía, Domingo Cavallo, sobre la importancia del área para el desarrollo socio-económico del país. Ese mismo ministro, en una actitud altanera y machista, un mes atrás había desestimado los datos del aumento de la desocupación presentados por la socióloga y demógrafa Susana Torrado, mandándola “a lavar los platos”.
El conflicto no era sólo presupuestario, respondía también al proyecto del gobierno justicialista de desmembrar y privatizar la Comisión Nacional de Energía Atómica, institución central del sistema científico y tecnológico nacional. A través de un decreto, y por recomendación del Banco Mundial, se había creado la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., nueva propietaria de los reactores nucleares de potencia (Atucha I, Embalse y Atucha II), “sujeta a privatización total”. El proyecto se insertaba, así, en una política más amplia de privatización de todo el sector eléctrico, que incluía también a empresas como SEGBA y a las represas hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.
Esta iniciativa generó rechazos desde diversos sectores políticos y sindicales, que expresaron su preocupación por la política de vaciamiento y mercantilización del sistema científico y tecnológico nacional. En esta línea se pronunciaron, por ejemplo, Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, Graciela Fernández Meijide, Fernando “Pino” Solanas y Fernando de la Rúa, como así también los referentes de ATE Víctor De Gennaro y Carlos Girotti, entre otros. A la “clase pública” de octubre de 1994 se sumaron como oradorxs, además, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la historiadora Hilda Sábato y el matemático Gregorio Klimovsky. Les escuchaban distintas personalidades de la política y la cultura, que ayudaron a dar publicidad a la lucha y la recolección de firmas para forzar un debate parlamentario del proyecto de Cavallo.
Aunque este debate nunca llegaría a realizarse, las intervenciones de estxs intelectuales y la movilización de lxs trabajadorxs y de la ciudadanía en general, que continuaría durante los años siguientes, fueron esenciales para poner un freno al proceso privatizador en el sector científico.
Recursos

Una sátira a la frase de Cavallo en la tapa de Página 12 del 24 de septiembre de 1994.
Nota del diario Clarín del 26 de octubre de 1994 sobre las clases públicas organizadas por la comunidad de científicxs e investigadorxs.


Hurtado, Diego (2014). El sueño de la Argentina atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006). Buenos Aires: Edhasa.
Rodríguez, Milagros (2015). “¿Reforma administrativa o desmembramiento? La reorganización de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el marco del Estado Neoliberal en Argentina (1994)”. Revista Brasileira de História da Ciência, v. 8, n° 1, Río de Janeiro.

1997: La Pueblada de Tartagal y Mosconi
07mayTodo el día1997: La pueblada de Tartagal y Mosconi (Salta)Por José Daniel Benclowicz

EFEMÉRIDE
Asambleas populares y rebelión contra la crisis y la desocupación Cuando la crisis provocada por las políticas neoliberales del gobierno
EFEMÉRIDE
Asambleas populares y rebelión contra la crisis y la desocupación
Cuando la crisis provocada por las políticas neoliberales del gobierno peronista de Carlos Menem se tornó insostenible en Tartagal y Mosconi, los vecinos organizados decidieron bloquear la ruta nacional N° 34 para visibilizar sus reclamos. A pesar de las amenazas de represión, el corte se prolongó durante siete días, a lo largo de los cuales se desarrollaron Asambleas Populares masivas que impusieron importantes reivindicaciones.
Tartagal y Mosconi son dos localidades petroleras ubicadas en el norte de Salta, fuertemente afectadas por la privatización de YPF, que terminó disparando los niveles de desocupación e indigencia en la zona. Saltaron a la tapa de los diarios nacionales en mayo de 1997, cuando se convirtieron en escenario de un masivo y prolongado corte de la estratégica ruta nacional n° 34, que conecta el noroeste argentino con Bolivia. El corte fue el punto de llegada de un proceso de organización de una comunidad que venía reclamando por la falta de trabajo y la dramática situación social y que se mantenía atenta a las protestas que se registraban en otros puntos del país. En particular, la Asamblea de Vecinos que impulsó el corte tuvo presente la pueblada que se había registrado el año anterior en Cutral Co y Plaza Huincul (Neuquén).
A lo largo de los siete días que se extendió la protesta se celebraron asambleas populares masivas que improvisaron mecanismos de democracia directa, poniendo en cuestión el funcionamiento del sistema político representativo. El movimiento involucró prácticamente a todos los grupos sociales: trabajadores ocupados y desocupados, comunidades aborígenes, comerciantes, empresarios, y estudiantes secundarios, entre otros. Dentro de los sectores políticos, participaron dirigentes de todos los partidos opositores al gobierno provincial del PJ encabezado por Juan Carlos Romero; distintos referentes de izquierda, en particular, jugaron un papel destacado.
Al promediar la pueblada, se paralizaron todas las actividades y una Asamblea Popular aprobó el petitorio definitivo, que incorporó reivindicaciones que surgieron en los distintos municipios de la zona, que se fueron sumando e instalando sus propios piquetes en la ruta y en los pasos vecinales. Así, todo el departamento San Martín quedó incomunicado y bajo control de los manifestantes, que exigieron entre otras cosas puestos de trabajo, fondos de desempleo, obras de infraestructura, refinanciación de deudas, créditos blandos y asistencia social. Finalmente, tras obtener importantes concesiones por parte de las autoridades, el corte fue levantado el 14 de mayo de 1997.
La pueblada logró imponer condiciones significativas, incluyendo, además de buena parte de los reclamos mencionados, el desplazamiento de intendentes y concejales. El incumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos nacional y provincial motivó nuevos cortes y puebladas en la región, que hicieron visibles las importantes carencias que persistían y dejaron planteado un formato de protesta que hicieron suyo los trabajadores desocupados y que signó toda esa etapa de fuerte crisis política y económica en el país.
Recursos

Entrevista a Pepino Fernández, dirigente de desocupados de Mosconi, quienes cobraron una creciente visibilidad tras la pueblada.

Benclowicz, José (2014). “De los piquetes a las puebladas. Representaciones y acciones comunitarias en el norte de Salta” en Estudios, n° 32, CEA-Universidad Nacional de Córdoba.
Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). Entre la ruta y el barrio. Buenos Aires: Biblos.

2002: Comienzo de la gestión obrera en Zanón
01octTodo el día2002: Comienzo de la gestión obrera en ZanónPor Fernando Aiziczon

EFEMÉRIDE
Fábrica Sin Patrones Cada primero de octubre, obreros y obreras conmemoran en Neuquén el inicio de la experiencia de gestión
EFEMÉRIDE
Fábrica Sin Patrones
Cada primero de octubre, obreros y obreras conmemoran en Neuquén el inicio de la experiencia de gestión obrera más radicalizada que conoció el ciclo de luchas sociales en la Argentina de fines del siglo XX. Reconocida mundialmente, FaSinPat ha renovado el debate sobre los modos de acción y lucha del movimiento obrero, así como sobre las alternativas posibles al capitalismo.
El 1 de octubre del 2002 lxs obrerxs de Cerámica Zanón decidieron en asamblea ocupar la fábrica y ponerla a producir. Inaugurada en Neuquén en 1979, Zanón había llegado a ser una de las mayores fábricas de pisos cerámicos y revestimientos de América Latina. Sin embargo, hacia fines del siglo XX la patronal comenzó a profundizar medidas de reducción de costos laborales: ya practicaba sistemáticamente despidos, suspensiones, e incluso amenazaba con cerrar si persistían las acciones de resistencia que lxs obrerxs habían comenzado a desplegar algunos años antes.
En efecto, durante 1998 la Lista Marrón ganó las elecciones a comisión interna, y, dos años más tarde, conquistó el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) desplazando a la conducción burocrática que lo controlaba desde su fundación (1983) y actuaba en complicidad con la patronal. Este triunfo fue fruto de las luchas previas contra todo tipo de arbitrariedades patronales y maniobras sindicales. De allí que la Lista Marrón llevara entre sus principios la práctica de la asamblea y la acción directa. Al mismo tiempo, esta fue incorporando el vocabulario del clasismo aportado por el activismo de izquierdas presente en la nueva conducción del gremio: la revocación de mandatos, la representación de minorías, el control obrero de la producción, las invocaciones al socialismo. Todo lo cual quedó plasmado en la reforma de los estatutos del SOECN del 2005, que declaró explícitamente que la lucha debía orientarse hacia “una sociedad sin explotadores ni explotados”.
Inscripta en aquel ciclo de luchas coronado por la rebelión popular de diciembre de 2001, Zanón es sinónimo de cortes de ruta, piquetes, ollas populares, alianzas con otros sectores en lucha, solidaridad entre ocupados y desocupados, e incluso participación en la contienda electoral, tal como sucedió en 2011 cuando ingresaron a la legislatura neuquina los primeros diputados ceramistas mediante la alianza entre la Lista Marrón y el Frente de Izquierda. Al mismo tiempo, implicó prácticas como la donación de material a escuelas, hospitales y tomas de tierras, la solidaridad con comunidades mapuche y hasta la puesta en funcionamiento de una escuela en su interior.
Aquella asamblea que decidió el avance en la gestión fabril, resolvió también modificar el nombre: así, Zanón pasó a denominarse FaSinPat, fábrica sin patrones. Atravesando crisis económicas y tensiones internas, expropiada finalmente en el año 2009, la riqueza de esta experiencia es tal que continúa viva, generando debates en el movimiento obrero y el activismo. FaSinPat es uno de los frutos más perdurables del gran auge de luchas que recorrió la Argentina en el cambio de siglo y una invitación a la revitalización del ideario de las izquierdas en base a las tradiciones de lucha de la clase obrera.
Recursos

Estatuto del SOECN aprobado en el 2005

Página web de FaSinPat: Historia
Recomendaciones bibliográficas

Aiziczon, Fernando (2009). Zanón. Una experiencia de lucha obrera. Ediciones Herramienta, Buenos Aires.

Aiziczon, Fernando (2011). “ZANÓN-FASINPAT: la política clasista del control obrero”. En Revista ORG & DEMO (Organización y Democracia), vol. 12, n° 1, Brasil.
1993: El Santiagueñazo
16dicTodo el día1993: El SantiagueñazoPor Gonzalo Pérez Álvarez

EFEMÉRIDE
El primer diciembre que transformó el país En la oscuridad de la noche neoliberal, las fogatas del Santiagueñazo iluminaron el
EFEMÉRIDE
El primer diciembre que transformó el país
En la oscuridad de la noche neoliberal, las fogatas del Santiagueñazo iluminaron el horizonte: resistir era posible.
Tras la “exitosa” puesta en marcha de la convertibilidad del presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, el proyecto neoliberal avanzaba en Argentina con escasas resistencias. Las privatizaciones se sucedían y los paquetes de ajuste se profundizaban, haciendo que millones de personas cayeran en la pobreza y la desocupación. Su hegemonía era potente: el impacto del terror de estado, impuesto por la dictadura, y del terror de mercado, impulsado por la hiperinflación, hacía difícil pensar en otros caminos. El marco internacional no ayudaba: el derrumbe de la URSS en 1991 parecía confirmar que no había alternativas.
Parecía que sólo quedaba tratar de salvarse solo, ser un “ganador” mientras el resto caía barranca abajo. Sin embargo algo cambió: en uno de esos territorios donde muchxs creen que “no pasa nada”, pasó de todo. En el Santiago del Estero de la supuesta eterna “siesta”, el pueblo se despertó y transformó la historia.
El 10 de diciembre tomaron fuerza los reclamos en la empobrecida provincia de Santiago del Estero, contra el ajuste provincial que impulsaba el gobernador Fernando Lobo en línea con el gobierno nacional. Esas movilizaciones fueron el preámbulo del 16 de diciembre: allí la movilización obrera y popular ocupó la ciudad de Santiago, incendiando la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Legislatura y el Archivo Provincial. También atacaron casas de conocidos funcionarios y quemaron vehículos oficiales: los enfrentamientos fueron durísimos, con al menos cuatro muertos y centenares de heridos.
El hecho fue calificado como un “estallido social contra el ajuste”. Desde el Vaticano, mientras era nombrado conde de la nobleza vaticana, Menem anunció la intervención provincial. El 17 se mantuvo la lucha en Santiago y se extendió a su ciudad lindante, La Banda, derrotando a la policía y resistiendo el avance de la gendarmería. El gobierno nacional tuvo que retroceder en el ajuste y lanzar un programa de “trabajo temporal”.
Este hecho marcó una ruptura: el avance del proyecto neoliberal empezaba a encontrar más resistencia. Desde allí la lucha iría en alza: a nivel latinoamericano, a los pocos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió con su levantamiento. En Argentina le siguieron Tierra del Fuego en la Semana Santa de 1995, Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, y tantas otras luchas que acumularían experiencias hacia el diciembre de 2001. El santiagueñazo prendió la mecha de esa rebelión.
Recursos
Recomendaciones bibliográficas
Cotarelo, M. (1999). El motín de Santiago del Estero. Argentina, diciembre de 1993. PIMSA, DT Nº 19.


Dargoltz, Raúl; Oscar Gerez y Horacio Cao (2006) El nuevo Santiagueñazo: cambio político y régimen caudillista – Biblos – Buenos Aires. Edición electrónica corregida – 2020.
Auyero, Javier (2002). El Santiagueñazo (Argentina, 1993). Las memorias de la protesta. Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2002, vol. 8, nº 1 (ene.-abr.), pp. 33-56.

1996: El Cutralcazo
20junTodo el día1996: El CutralcazoPor Andrea Andújar

EFEMÉRIDE
Resistir en las rutas: los orígenes del movimiento piquetero Un punto de inflexión en las luchas populares contra los
EFEMÉRIDE
Resistir en las rutas: los orígenes del movimiento piquetero
Un punto de inflexión en las luchas populares contra los efectos del ajuste estructural traído por el modelo neoliberal en la Argentina de los 90’.
Hacia el mediodía del 20 de junio de 1996, las y los pobladores de Plaza Huincul y Cutral-Co —comunidades de la provincia de Neuquén crecidas al amparo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)— abandonaron sus casas en dirección a las rutas que atravesaban ambas localidades. Su intención era instalarse en ellas y levantar barricadas con todo lo que pudieran encontrar a su paso para impedir el tránsito de vehículos, mercaderías o personas hasta que el gobierno provincial respondiera a sus reclamos. Sus demandas eran claras: trabajo “genuino”, subsidios por desempleo, bolsones de comida, reconexión de los servicios de gas, agua y luz cortados a las familias por falta de pago, reapertura de jardines maternales y, también, del hospital público de Plaza Huincul, que había cerrado sus puertas con la privatización de YPF.
Durante seis días y seis noches, a pesar de la amenaza de represión de las fuerzas de seguridad del Estado, miles de personas, mujeres y varones, niños, niñas y adolescentes, permanecieron en las rutas garantizando los cortes mediante fogatas que, además, servían para enfrentar el frío del invierno patagónico y para calentar la comida preparada con los productos donados por los comerciantes locales. Todas y cada una de las decisiones se discutían en asamblea. Este método, además de garantizar la cohesión y la democracia interna, permitía que el rumbo de la protesta permaneciera en manos de sus protagonistas.
Las razones de los piquetes masivos estaban profundamente ligadas a los efectos nefastos provocados por la venta de YPF realizada por el gobierno de Carlos Menem entre 1991 y 1993. A nivel nacional, la privatización produjo el despido del 83 % de sus trabajadores. Así, de un total de 35.735 obreros y empleados/as contabilizados en marzo de 1991, para 1994 sólo quedaban 5.860. Como en otros lugares, los intentos por crear cooperativas o microemprendimientos con las indemnizaciones o “retiros voluntarios” resultaron infructuosos: escuelas, cines, proveedurías y hospitales auspiciados por la petrolera cayeron en la desidia o cerraron. Ya en 1996, la miseria en la zona no daba tregua: el desempleo afectaba al 30 % de la población de las comarcas neuquinas.
La protesta concluiría, finalmente, con un acuerdo firmado entre Laura Padilla —una maestra desempleada que actuaba en representación de la comunidad— y el gobernador de la provincia de Neuquén, Felipe Sapag, quien hubo de comprometerse a satisfacer las demandas de la población.
Aunque el gobierno incumplió lo pactado, la pueblada neuquina constituyó para la Argentina un punto de inflexión en las luchas populares contra los efectos del modelo neoliberal. Canalizó el surgimiento de un nuevo sujeto social y político: los Movimientos Piqueteros, un colectivo conformado fundamentalmente por mujeres y varones desocupados, cuya presencia sigue vigente en el escenario político argentino.
Recursos
Laura Padilla (nacida el 24 de enero de 1960 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires) era maestra en Cutral Co cuando, en junio de 1996, asumió un papel central en la pueblada como una de las voceras de quienes estaban cortando las rutas. Para ese entonces, Padilla vivía en un entorno de precariedad pues no tenía un empleo fijo y sostenía sola a sus tres hijxs. Fue elegida por la asamblea piquetera de Cutral Co y Plaza Huincul como representante para negociar con el gobierno provincial.
Su intervención fue clave: firmó, junto al Felipe Sapag, el acta del 26 de junio que, contemplando las exigencias de la población, dio cierre al conflicto. Su participación no solo reflejó el protagonismo de las mujeres en la organización de la pueblada, sino que también sentó un precedente en la construcción de formas de representación democrática en las protestas sociales

Recomendaciones bibliográficas

Andújar, Andrea (2007) “Pariendo resistencias: las mujeres piqueteras de Cutral Co y Plaza Huincul (1996)”. En María Celia Bravo, Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita (compiladoras) Historia de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la Argentina, siglos XIX y XX. Tucumán: EDUNT (pp. 151-181).
Piva, Adrián (2009) “Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001”. En Alberto Bonnet y Adrián Piva (comps.), La Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad, Buenos Aires: Peña Lillo.

2001: El Argentinazo
19dicTodo el día2001: El ArgentinazoPor Gonzalo Pérez Álvarez

EFEMÉRIDE
“Que se vayan Todos” El protagonismo obrero y popular destrozando el espejismo neoliberal en las calles.
EFEMÉRIDE
“Que se vayan Todos”
El protagonismo obrero y popular destrozando el espejismo neoliberal en las calles.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 una insurrección obrera y popular atravesó el país. Miles de jóvenes trabajadorxs enfrentaron a las fuerzas represivas en cada pueblo o ciudad, hasta conquistar la caída del presidente Fernando De la Rúa y el ministro de economía Domingo Cavallo.
En esa batalla se destruyó el espejismo neoliberal, que ocultaba tras sus mentiras el cruel aumento de la pobreza, la desocupación, la pérdida de derechos y el incremento del hambre de nuestro pueblo. La insurrección sintetizó todas las formas de lucha que la clase obrera había desarrollado durante los años noventa: cortes de rutas, movilizaciones, huelgas, enfrentamientos, saqueos, asambleas, insurrecciones, y tantos otros instrumentos fueron utilizados para motorizar la rebelión. Sin embargo, muchas interpretaciones ponen el eje en que fue una rebelión únicamente de la “clase media” (sin destacar, en todo caso, la momentánea unidad de los sectores populares, expresada en la consigna “piquete y cacerolas, la lucha es una sola”). Otras voces hablan de esos días comparándolos con “un infierno” o los asimilaron a una interna “palaciega”, invisibilizando la lucha callejera.
Este hecho se forjó en dos convocatorias de la clase obrera. Por un lado, las tres semanas de cortes de ruta desarrolladas por el movimiento piquetero, durante julio y agosto del 2001. Por otro lado, y más directamente implicada en la insurrección, se destaca la huelga general convocada por las centrales sindicales el 13 de diciembre: desde ese día, la rebelión fue creciendo, hasta sintetizar en el gran hito del 19 y 20 de diciembre.
El día 19 los saqueos se masificaron, produciéndose enfrentamientos con las fuerzas represivas en todo el país. Por la noche, De la Rúa declaró el estado de sitio durante treinta días, intentando sostenerse en base a la violencia estatal. En ese momento comenzó la insurrección: cientos de miles marcharon a las plazas de cada ciudad al grito de “que se vayan todos”.
En la Plaza de Mayo la lucha callejera se extendió durante la noche y el día posterior. Fue una batalla de la fuerza popular contra las fuerzas represivas que atacaron con balas de plomo, gases y demás armas de combate, contra las piedras y palos del pueblo. Finalmente, De la Rúa renunció a las 19.56 del 20 de diciembre, escapando desde el techo de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Se trata, sin dudas, de un hito en el ciclo de luchas obreras y populares de Argentina.
En esas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, nuestro pueblo derrotó la hegemonía neoliberal. Durante esos enfrentamientos, miles nacieron a la vida política y vieron transformada su subjetividad. En este recordatorio buscamos recuperar su potencial: consolidar la organización obrera, desarrollar la conciencia popular y construir las herramientas que necesitamos para realizar sus demandas históricas.
Recursos

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia (2003a) “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”, en PIMSA DT Nº 43, Buenos Aires.
Bonnet, Alberto (2002) “Que se vayan todos”. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad”, en Bajo el Volcán, Revista de la Univ. De Puebla, Año 2 N°5, Puebla, México.

Material complementario
Efemérides de Historia Obrera
Podcast La Carpa de la solidaridad
Apuntes radiales de Historia Obrera. Luz y Fuerza Mar del Plata contra las privatizaciones. Con Pablo Ghigliani
La música y la historia. Cápsula del tiempo Retazos de Historia Obrera
Memorias Obreras. Acto en conmemoración de la Carpa de la Solidaridad y Homenaje a José Rigane